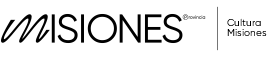En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una mirada etnobiológica acerca de la interacción de los pueblos mbya con su entorno natural.
Marilyn es una estudiosa de la cultura mbya guarani, su lengua, su sociedad y medio ambiente y tiene en su haber numerosos trabajos de investigación. Desde sus tiempos de estudiante, en 1994, empezó a acercarse a las comunidades y a partir de allí surgieron varios trabajos publicados, buscando profundizar en la interacción de los mbya con el entorno natural de la provincia de Misiones. Posee varios libros editados y ha participado en revistas científicas de varios países.
“En mis visitas a las comunidades, empecé a percibir que los guaraníes tienen un profundo y detallado conocimiento del entorno natural que los rodea. En ese entonces (1994), no quise hacer mi tesis sobre plantas, ya que sabía que era un tema sensible por el robo de conocimientos y las patentes. Me enfoqué entonces en las aves”.
En la charla, la especialista compartió las dificultades que tuvo para realizar sus trabajos de tesis enfocados en etnobotánica guaraní. “Era muy difícil escribir sobre algo sobre lo que había tan poca información. Recién se empezaba a hablar de la relación naturaleza cultura y de Biología con enfoque guaraní no había nada investigado”.
Su trabajo le valió ganar la beca Reina Sofía, de España para hacer un posgrado en la Universidad de Barcelona. “Y así pude terminar en 2004 otro trabajo sobre las abejas nativas sin agujón”. De allí surgió un mundo de conocimiento: “En ese tiempo se creía que las comunidades estaban aculturadas, que tenían poco para transmitir. Sin embargo, estos trabajos demostraron que para nada es así. La situación más difícil que atraviesan es la falta de monte. Pero los conocimientos se siguen trasmitiendo”. Ese trabajo determinó que ellos conocen al menos 24 clases de abejas y que hacen muchos usos de los productos de los panales, “además del conocimiento cosmológico en relación a eso”.
Finalmente, su tesis doctoral se enfocó en mamíferos. “Lo que quiero señalar es que los guaraníes tienen un conocimiento finísimo sobre el entorno que los rodea, que denota siglos de interacción con el medioambiente. Desde la Antropología podemos contemplar que hay otras clasificaciones y taxonomías para el mundo natural. Se trata de valorizar esos otros conocimientos”. La estudiosa señala que muchas especies tienen nombres científicos que son guaraníes, “pues la forma de ordenar el mundo de los guaraníes se mantuvo cuando la cultura occidental empezó a clasificar las especies americanas”.
Cebolla Badie es directora del Programa de Posgrado en Antropología Social, de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Desde 2013 es miembro asesor en la Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y es vicepresidente del Colegio de Graduados en Antropología Social de la República Argentina.